El Hacha
Patricio Manns
El hacha - (Patricio Manns - Horacio Salinas)
(Son)
El hacha nació amistosa
cuando la forjó una mano
que sólo buscaba airosa
un poco de bosque sano.
El hacha cortó temprano
la leña que nutre el fuego
donde se doraba ciego
el pan de todas las mesas
y apostaba a la certeza
del hambre saciada luego.
Con el paso de unos largos
siglos de rasgo muy duro
el hacha extendió su apuro
a las selvas en letargo.
Y allí comenzó el amargo
tiempo, en que el bosque entreabierto,
abrió la puerta al desierto,
y el desierto a la sequía.
Y la sequía a los días
de chubascos tan inciertos.
El hacha se hizo violenta
y ya no midió el hachazo:
cortó de manera cruenta
dejando los bosques rasos.
Cayó el árbol a su paso,
muerto de mala fortuna
sin utilidad ninguna,
el bosque entró en cautiverio
pareciendo un cementerio
calcinado por la luna.
El hacha es un reloj hueco
que marca la hora del bosque:
y aunque de furia se enrosque
el páramo más reseco,
y cambie el río sus ecos
y el leñador su prenombre,
no cambia lo que por cierto
consigue el hacha en su nombre:
el bosque precede al hombre
pero le sigue el desierto.
Compositor: Patricio Manns - Horacio Salinas(Son)
El hacha nació amistosa
cuando la forjó una mano
que sólo buscaba airosa
un poco de bosque sano.
El hacha cortó temprano
la leña que nutre el fuego
donde se doraba ciego
el pan de todas las mesas
y apostaba a la certeza
del hambre saciada luego.
Con el paso de unos largos
siglos de rasgo muy duro
el hacha extendió su apuro
a las selvas en letargo.
Y allí comenzó el amargo
tiempo, en que el bosque entreabierto,
abrió la puerta al desierto,
y el desierto a la sequía.
Y la sequía a los días
de chubascos tan inciertos.
El hacha se hizo violenta
y ya no midió el hachazo:
cortó de manera cruenta
dejando los bosques rasos.
Cayó el árbol a su paso,
muerto de mala fortuna
sin utilidad ninguna,
el bosque entró en cautiverio
pareciendo un cementerio
calcinado por la luna.
El hacha es un reloj hueco
que marca la hora del bosque:
y aunque de furia se enrosque
el páramo más reseco,
y cambie el río sus ecos
y el leñador su prenombre,
no cambia lo que por cierto
consigue el hacha en su nombre:
el bosque precede al hombre
pero le sigue el desierto.
Encontrou algum erro? Envie uma correção >
ARTISTAS RELACIONADOS
Mais tocadas de Patricio Manns
- 02. Vuelvo
- 04. Canto Esclavo
- 05. Bandido
- 10. Llegó Volando
- 12. Vino Del Mar




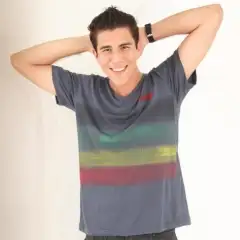




 ESTAÇÕES
ESTAÇÕES